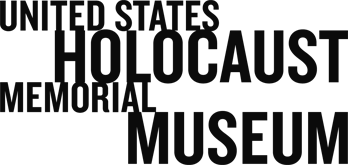8 de mayo de 2008
ILAN STAVANS:
Sentimos que ya era hora de dejar de ser los meros destinatarios de los estereotipos que nos habían impuesto. Había un orgullo, un sentimiento de compromiso de dejar de ser el objeto de presiones, burlas, dejando de ser los lastimosos y dóciles judíos de la diáspora del siglo XIX.
DANIEL GREENE:
Cuando era adolescente en México, Ilan Stavans se unió a un grupo llamado Bitakhon, que entrenaba a jóvenes judíos para defenderse de los ataques antisemitas. La experiencia definió su opinión de sí mismo como forastero. Stavans aún se siente un forastero y un peregrino -- primero como judío que vivía en México y ahora como mexicano que vive en Estados Unidos -- y se pregunta si sería importante que los judíos conservaran algún recuerdo de su calidad de errabundos.
Bienvenido a Voces sobre el antisemitismo, una serie de podcasts gratuitos del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos que es posible gracias al generoso apoyo de la Oliver and Elizabeth Stanton Foundation. Soy Daniel Greene. Cada dos semanas, invitamos a una persona para que reflexione acerca de las diversas maneras en las que el antisemitismo y el odio influyen en nuestro mundo actual. Desde Amherst College, presentamos al Profesor Ilan Stavans.
ILAN STAVANS:
Crecí en México, entre la década de 1960 y 1970. En ese momento, la comunidad judía, debido a su tamaño, era vulnerable.
Nosotros los judíos, que llegamos a fines del siglo XIX o a comienzos del siglo XX, ya estábamos inmersos en esta maquinaria de estereotipos que había comenzado mucho antes de nuestra llegada, desde el momento de la Inquisición y durante el período colonial -- judíos: prestamistas; judíos: asesinos de Cristo. Y la comunidad se sintió objeto de todo tipo de ataques, principalmente verbales, que provenían de los medios de comunicación y quizás de ciertos grupos políticos.
Sin saber exactamente cómo reaccionar, la comunidad se organizó tratando de encontrar las herramientas de defensa para cualquier violencia que surgiera.
En mi caso en particular, me involucré en este grupo Bitakhon en la década de 1970. Nos reuníamos por la noche y nos entrenaban de diversas maneras para ser capaces de defender a la comunidad de todo tipo de eventualidades que pudieran suscitarse. En ocasiones, simplemente consistía en salir a borrar graffitis antisemitas. En otras, era un poco más físico y confrontábamos a alguien que había confrontado a un miembro de la comunidad.
Para una persona como yo, un judío de la diáspora, un descendiente de inmigrantes europeos del este que hablaban yiddish en México, la idea de tener un ejército como éste, un ejército secreto, era emocionante y atemorizante a la vez.
Principalmente nos entrenábamos con ejercicios físicos, para luchar con nuestras propias manos, para ser capaces de saltar, para ser capaces de escondernos, nada mucho más sofisticado que eso y esa es una de las razones por las que lo veo con una sensación de futilidad, que quizás no tenía en ese momento en particular. Pensamos que, bien, nos estaban entrenando, nos estaban fortaleciendo y podríamos hacer algo.
Pero, ¿podíamos hacer realmente algo? ¿O en realidad se trataba de una estrategia más psicológica que militarista que adoptó la comunidad?
En cualquier caso, en retrospectiva, el tiempo que pasé en Bitakhon, esa experiencia realmente formó mi opinión como judío de la Diáspora, como inmigrante, como persona y como forastero. Recuerdo esos años y esa experiencia en particular me resulta aleccionadora y definitoria.
La sociedad judía mexicana es una comunidad de inmigrantes en más que el sentido simple y tradicional de la palabra porque existía la mentalidad, el estado emocional de haber llegado pero de no haber echado raíces del todo. Allí estábamos. Éramos bienvenidos. Estábamos agradecidos a México, su cultura, su gente, pero éramos diferentes. Nos veíamos diferentes. Actuábamos diferente. Teníamos apellidos diferentes. Comíamos comidas diferentes.
Y siempre estaba esta sensación de que, en caso de que algo ocurriera -- algo con una “A” mayúscula -- debíamos estar preparados. Las maletas debían estar empacadas. Debíamos tener cuentas bancarias en otro lado. Teníamos que tener propiedades en Miami, en Dallas.
La maleta es la prueba de que uno lleva consigo sus pertenencias, aunque uno se vaya a ningún lado. Eso, de muchas maneras, el recuerdo que uno tiene del lugar en el que nació y donde vive se puede empacar, se puede transferir y es temporal. Eso sin importar cuánto tiempo uno se quede en ese lugar, las raíces nunca dejan de ser superficiales.
Nací inmigrante incluso antes de convertirme en inmigrante. Era el nieto de inmigrantes y con el tiempo, igual que mis abuelos, que habían llegado de Polonia y de Ucrania a México, decidí dejar México y venir a los Estados Unidos, pero decidí venir aquí y conservar mi singularidad como minoría.
Le estoy agradecido a este país. Me siento parte de él y comprometido con él. Pero es ese aspecto de la vida de la diáspora judía, el transeúnte, el trotamundos, el vagabundo geográfico lo que permanece en mí.
Y tengo cierta nostalgia o deseo de ver a mis hijos pasar por lo que yo pasé de niño en México -- la sensación de ser y no ser aceptado al mismo tiempo.
Adquirirían el sentido de que el concepto de nación es algo moderno, es transitorio y nosotros, como judíos, podríamos vivir en los Estados Unidos hoy. Mañana, en otro país, así como vivimos en Babilonia o en el Imperio Romano o en Bizancio o en Polonia o en España, pero que iríamos al siguiente país porque no se trata de nuestro entorno inmediato sino del tiempo que pasamos viajando.